Un canario en Haití y Nueva York
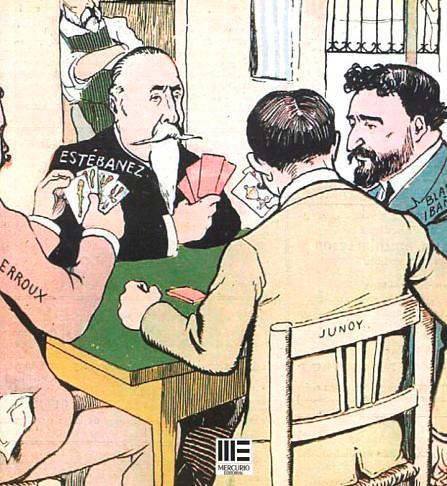
Acantonado en Montecristi durante la Anexión, el capitán español Nicolás Estévanez (1838-1914) narra en Mis Memorias (1903) sus aventuras en Haití y Nueva York. Y la evacuación de su batallón en junio 1865.
“A primeros de abril tenía yo tantas onzas que ya no sabía dónde guardarlas; no teniendo en qué gastar la paga, me sobraban 4 onzas cada mes. Y tal afán sentía de movimiento que no se me apartaba la idea de hacer un viaje. Un oficial dominicano de los que pertenecían a nuestro ejército y que me llamaba «paisano» porque era nieto de un compatriota mío, habló de las hermosas mulatas de Guayubín. Le llamé aparte y le propuse que me acompañara al mencionado pueblo; se negó resueltamente, y al decirle que me iría yo solo me aconsejó que no pensara en semejante diablura.
—Siendo tan cerca—le dije— ¿qué importa un paseíto a caballo?
—No vaya, paisano, que lo guindan...
—Ya sabe usted que no hay fuerza enemiga por estos alrededores.
—¡Quién sabe!
—Además, a un hombre solo y casi desarmado...
—Mire que aquí no hubo Edad Media; si va desarmado, lo guindan más mejor.
Seguí el consejo y en Guayubín no estuve; pero le dije al primer jefe de mi batallón, el coronel Ezpelosín, que me diera para cualquier parte una comisión cualquiera, pues yo necesitaba quitarme de encima el peso de las onzas.
—Adónde quiere ir?
—En el Guarico—le contesté—podré cambiar mis onzas por billetes de banco y renovar mi ropa.
Era mi jefe muy amigo del general Gándara; yo no sé lo que ellos hablarían, pero lo cierto es que al fin me autorizaron para pasar a la vecina república. Me embarqué en una goletilla haitiana, y al día siguiente desembarqué en el Guarico. Mi licencia era verbal, por pocos días (sin decirme cuántos) y para Cabo Haitiano solamente.
Recordando las abstinencias y la soledad de Montecristi, me pareció el Guarico un nuevo Londres. ¡Qué ruido! ¡Qué animación! ¡Hasta los mosquitos me parecieron amables!
Guardé mi destrozado uniforme en una maletilla que compré y me vestí de paisano con un traje listado que me costó ocho pesos. Mi facha debía ser horrorosa, pues las negras al verme se reían, o sería quizá para enseñarme sus hermosos dientes. Únicamente las blancas no se rieron de mí, y eso fue porque no me vio ninguna; todos los habitantes eran del color del ébano, excepto los de tránsito.
Comiendo en una especie de cantina frecuentada por marinos de diferentes nacionalidades, aprendí que la cocina haitiana es la primera del mundo; es la cocina francesa perfeccionada, lo cual se comprende bien: la cocina francesa tiene merecida fama y los negros son excelentes cocineros. ¿Cómo no ha de ser buena la cocina de unos hombres que son negros y franceses?
Pero aquellos ciudadanos tienen además la pretensión de hablar el francés mejor que en Francia; dicen que en Europa se ha desnaturalizado la lengua de Racine y que sólo ellos la hablan con la más acabada perfección. ¡Como si fuera lo mismo hablar correctamente que guisar!
Vi anunciada la salida para Nueva York de un vapor americano que estaba cargando frutas, y me acometió la tentación, verdaderamente irresistible, de visitar la célebre ciudad. No estaba yo autorizado y vacilé; semejante escapada era imprudencia punible. Pero cuando al hombre se le mete una cosa en la cabeza. Ya lo dijo una escritora ilustre, George Sand: «La única manera de librarse de una tentación es sucumbir.» Y sucumbí.
Para distraerme durante la travesía compré colecciones de periódicos haitianos. En uno de ellos encontré un folletín delicioso; era una novela escrita por una dama, negra sin duda. El héroe de la novela era un joven haitiano que recorría las capitales de Europa seduciendo princesas, deslumbrando con su lujo, arrebatando con su «color varonil», que decía la escritora haitiana. El tipo, después de todo, ya no me parece tan inverosímil, que yo he visto más tarde a los estudiantes negros conquistando rubias en el bulevar San Miguel.
El 21 de abril desembarqué en Nueva York con el traje listado que compré en Haití. No voy a describir la gran ciudad, sobrado conocida. Jamás describo ciudades que todo el mundo se sabe de memoria, como hacen otros, que imaginan haberlas descubierto. En tantos viajes por todas las latitudes no he descubierto yo más que una isla en el río Manzanares, algo más cerca de El Pardo que de Madrid.
En buena ocasión llegué a los Estados Unidos; era una época de inmensa agitación. El 9 de aquel mes se había rendido el último ejército confederado, que mandaba Lee; seis días después había sido asesinado Lincoln; por las calles de Nueva York, que años después he recorrido sin ver mi uniforme, circulaban entonces, con aire de vencedores, los soldados federales.
Con ser tan ruidosos e importantes los sucesos recientes del país, aún le quedaba a la prensa amplio espacio para discutir los asuntos mejicanos. Juárez, casi vencido, andaba errante por la frontera del Norte; Maximiliano, apoyado en los franceses, consideraba firme su corona; la guerra civil había estorbado a los yanquis toda intervención en la contienda de Maximiliano y Juárez. Hecha la paz, se invocaba otra vez la doctrina de Monroe. Un diario francés de Nueva York, Le Courrier des Etats Unis, había dicho: «El Gabinete de Washington se abstendrá de intervenir en Méjico, pues sabido es que Francia puede poner allí 200,000 soldados, los mejores del mundo.»
Y le contesta el Herald: «Francia puede poner en Méjico 200,000 soldados, los mejores del mundo; pero los Estados Unidos pueden llevar en menos tiempo 2,000,000 de soldados medianos.» Recuerdo este detalle como revelador del carácter de ambos pueblos.
A juzgar por lo que vi, la prensa americana era ya entonces lo que no es aún la europea en lo relativo a información. ¡Qué derroche de actividad, de ingenio mercantil y de dinero! Bien es verdad que con dinero cualquiera tiene ingenio... mercantil.
He aquí una de las cosas que me sorprendieron y maravillaron: no existiendo todavía los cables transatlánticos, algunos periódicos daban con prolijidad y exactitud, en ediciones extraordinarias, las últimas noticias que iban de Europa en los correos que no habían llegado aún. Como que el Herald, y creo que algún otro diario, tenían vapor de hélice con imprenta a bordo, que salían a la mar veinticuatro horas antes de la de llegada de la Mala Real Inglesa; recibían su correspondencia en alta mar, y mientras volvían forzando máquinas, se tiraban a bordo las hojas extraordinarias, que el público devoraba algunas horas antes de la entrada del vapor correo.
Con mis impresiones de aquellos pocos días, en particular de los dos que pasé en Washington, pudiera llenar varios capítulos. No omitiré, sin embargo, uno de los recuerdos que más tenaces persisten en mi agobiada memoria.
El último día que estuve en Nueva York tomé asiento en un ómnibus que recorría Broadway; sentado enfrente de mí iba una joven modestamente vestida, acaso obrera y de seguro irlandesa, que me miraba con singular insistencia, mirada melancólica y ojos llenos de lágrimas. Clavé la vista en ella y entonces reparé que era viviente retrato de una hermana mía. ¡Quién sabe si al verme se acordaría de algún hermano suyo que se pareciera a mí! Yo también, por la línea materna, soy de origen irlandés... ¿No podríamos ser parientes?... Muchas veces, y más que nunca al ocurrir la muerte de mi hermana, he pensado con dolor en la melancólica desconocida; tal vez ella también se haya acordado de mí en sus alegrías o en sus tribulaciones. Hay afinidades ignoradas, solidaridades increíbles.
Desandando mi camino, regresé a Cabo Haitiano, me volví a poner el uniforme y el 12 de mayo me presenté en Montecristi. Allí encontré las mismas calenturas, la misma paz octaviana en plena guerra y las propias patatas con tocino. Confesé mi secreto, el secreto de mi viaje, a Ezpelosín y a La Roche, pero a nadie más; los otros compañeros estaban persuadidos de que había permanecido en Cabo Haitiano descansando todo un mes. Por mi parte, aún doy por bien empleados el tiempo y el dinero.
Un mes cabal pasamos en Montecristi desde mi regreso hasta la evacuación. Las fiebres seguían haciendo estragos, y las viruelas y la disentería.
El 13 de junio, después de incendiar los barracones y de volar los fuertes, embarcó mi batallón en un vapor mercante, el Águila. Con nosotros, embarcó también el hospital. Los enfermos graves, que eran muchos, debieron quedarse en Montecristi cuidados por sus médicos, recomendándose médicos y enfermos a la dignidad y la hidalguía de los dominicanos, bien probada en el curso de la guerra. Pero embarcaron todos, y sucedió lo que era natural: murieron en la travesía los que no debieron embarcarse. En las 40 horas que tardamos en llegar a San Juan de Puerto Rico, echamos por la borda 16 cadáveres. Cada 3 horas iba un cuerpo al mar, a veces 2 o 3.
Envueltos en sus mantas de hospital, mugrientas y pestíferas, apenas eran botados al agua escuchábamos crujir sus huesos y veíamos ennegrecerse las olas. Momentos hubo en que presentaba el mar espumas sanguinolentas, agitándose la superficie con los coletazos de los tiburones. Nosotros formábamos para hacerles honores. Y llevamos hasta el fin del viaje escolta fúnebre de monstruos carniceros.
Se dijo que al dejar en tierra a los moribundos no hubiéramos podido ni volar los fuertes ni quemar los barracones. Aunque deben destruirse los elementos de guerra que el enemigo puede aprovechar, los dominicanos ya no eran enemigos. Más que los edificios exteriores perjudican a una plaza los agravios y los daños a sus moradores inferidos. En cuanto a los barracones, focos inmundos de pestilencia y muerte, nada mejor que incendiarlos, como deben incendiarse periódicamente, y no a largos períodos, todos los hospitales y todos los cementerios.
Propuesto para el grado de comandante, y siendo segura la aprobación de la propuesta, según Ezpelosín, al hacerme uniforme en Puerto Rico me puse mis dos galones. Y al cabo de unos meses tuve que quitármelos, pues lo que me dieron fue una cruz, una de tantas: la de Isabel la Católica.”



 José del Castillo Pichardo
José del Castillo Pichardo